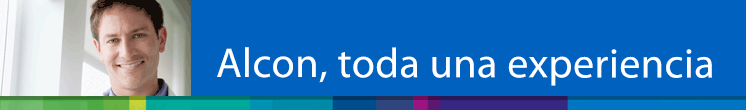Volumen 21 - Número 4 - Octubre-Diciembre 2013
Resumenes comentados
J. Fernández García, Jesús Díaz, Jesus Tellez, Marta Morales, Silvia Muñoz, Zoraida del Campo
Sección coordinada por:
J. Català Mora
Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
J. Català Mora
Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Ostium Shrinkage after Endoscopic Dacryocystorhinostomy
WengOnn Chan, Dinesh Selva. Ophthalmology. 2013;120:1693-6http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(13)00039-0/abstract
Los fracasos anatómicos de la dacriocistorrinostomía (DCR) se deben generalmente al cierre del ostium. No hay estudios hasta la fecha que demuestren una correlación entre el tamaño del ostium y el éxito de la cirugía. Sin embargo, sí que existen estudios que hablan de una reducción del ostium de entre un 40% y un 95% respecto al tamaño original. Pero encontramos muchos factores de confusión entre los estudios a la hora de comparar los resultados, ya que existen diferencias en la creación de los colgajos, en el uso de agentes antifibróticos, la intubación o la exposición del saco lagrimal.
Los autores analizan la relación entre el tamaño del ostium y el éxito quirúrgico en una serie prospectiva de 161 casos intervenidos mediante DCR endoscópica.
Se realiza una osteotomía de 10 x 15 mm. Los diámetros horizontal y vertical de la misma se miden intraoperatoriamente, a las 4 semanas y a los 12 meses. Se valora el éxito anatómico, funcional y global.
Un subgrupo de 29 casos son intubados debido a la presencia de obstrucción canalicular que precisa de membranectomía o trepanación del ostium del canalículo.
Intraoperatoriamente, el diámetro horizontal del ostium fue de 8,6 mm y el vertical de 13,4 mm. A las 4 semanas, los diámetros fueron de 5,7 y 9,5 mm respectivamente. A los 12 meses, fueron de 4,8 y 8,2 mm. La superficie del ostium a las 4 semanas y a los 12 meses fue significativamente menor que intraoperatoriamente. La reducción del ostium fue del 51,6% a las 4 semanas y del 64,7% a los 12 meses.
Tres casos fracasaron anatómicamente a las 4 semanas por cierre del ostium y se resolvieron mediante una nueva cirugía. A los 12 meses, no se constataron fracasos anatómicos.
Teniendo en cuenta los pacientes intubados y los no intubados, el éxito funcional fue del 82,75% y del 90,7% respectivamente. El éxito anatómico fue del 86,21% y del 98,5%. El subgrupo de pacientes intubados presentaba un ostium de mayor tamaño intraoperatoriamente, pero el porcentaje de reducción del mismo no difería respecto al otro subgrupo, de la misma manera que las diferencias entre el tamaño del ostium a los 12 meses entre ambos subgrupos tampoco fueron significativas.
En el estudio, los autores demuestran una correlación positiva entre el tamaño inicial y final del ostium. La mayor reducción del ostium sucede durante las 4 primeras semanas postquirúrgicas, pero el tamaño intraoperatorio y postoperatorio del ostium no es predictivo del éxito quirúrgico.
Los autores sí que destacan la necesidad de centrarse en una amplia exposición del saco lagrimal, lo cual a veces implica un mayor tamaño del ostium, así como una correcta aposición de los colgajos anteriores y posteriores del saco lagrimal y de la mucosa nasal.
Treatment of unilateral congenital ptosis: putting the debate to rest
Francesco P. Bernardini, AltugCetinkaya, and Alessandra Zambelli. Curr Opin Ophthalmol. 2013;24:484-7http://journals.lww.com/co-ophthalmology/Abstract/2013/09000/Treatment_of_unilateral_congenital_ptosis__.16.aspx
Interesante revisión sobre el tratamiento de la ptosis congénita unilateral con mala función del elevador, que es la causa más frecuente de ptosis en los niños. La suspensión frontal suele ser la técnica quirúrgica más empleada en estos casos.
La ptosis congénita es debida en la mayoría de los casos a una anomalía en el desarrollo miogénico del músculo elevador del párpado superior. En un 96% de los casos es unilateral, siendo el lado izquierdo el que se afecta mayoritariamente (68%).
Generalmente, los esfuerzos se centran en encontrar el material de suspensión más efectivo y seguro. Las suturas de suspensión (Prolene, Nylon, Supramid) presentan una alta recurrencia y suelen emplearse de manera transitoria para prevenir la ambliopía en ptosis severas. Con la silicona, además del riesgo de exposición, fístula e infección, la tasa de recurrencia es del 29% aproximadamente. El Gore-Tex, que presenta una menor tasa de recurrencia, sin embargo tiene un mayor riesgo de infección (7-45,5%). La fascia lata autóloga es la que presenta un menor índice de recurrencia y, por tanto, se podría considerar el mejor material para suspensiones a largo plazo. Una alternativa a ésta, igualmente efectiva, sería la fascia temporal.
Los autores, en su experiencia, consideran que la silicona, al tratarse de un material elástico, reduce el riesgo de lagoftalmos al compararse con otros materiales no extensibles. Por tanto, creen que es un material idóneo para pacientes con un pobre fenómeno de Bell y/o una fuerza del orbicular reducida, como sucede en las ptosismiogénicas adquiridas. La silicona se puede ajustar o extraer en caso de que la exposición corneal sea un problema.
En los niños, sin embargo, la estética también es un factor importante para los padres. En estos casos, consideran que la fascia lata autóloga es el material más adecuado, ya que transmite mejor cada milímetro de contracción del frontal, siendo más duradera a largo plazo y con un menor número de complicaciones. Uno de los inconvenientes de la fascia lata es su integración a los tejidos dificultando nuevas cirugías en caso de ser precisas.
En cuanto a la técnica quirúrgica, estudios recientes hablan de la fijación directa del material al tarso a través de una incisión en pliegue cutáneo, utilizando una configuración romboidal y asociando una rotación marginal de las pestañas. Aconsejan dejar el margen palpebral en el limbo superior o 1 mm por debajo, intraoperatoriamente.
Para los autores, el resultado obtenido mediante la suspensión frontal con fascia lata es excelente en un 85% de los casos con una buena simetría en el 80% de los mismos. La presencia de una elevación compensatoria de la ceja ipsilateral de manera preoperatoria es un buen indicador del éxito de la cirugía.
Otras técnicas como la resección supramáxima del elevador o el colgajo de frontal no son comentadas en la revisión.
Epimacular Brachytherapy for Neovascular Age-related Macular Degeneration (CABERNET): Fluorescein Angiography and Optical Coherence Tomography
Jackson TL, Dugel PU, Bebchuk JD, Smith KR, Petrarca R, Slakter JS, Jaffe GJ, Nau JA; CABERNET Study Group. Ophthalmology. 2013;120(8):1597-603http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642013001346
En este trabajo los autores describen los hallazgos angiográficos y tomográficos en pacientes afectos de DMAE neovascular tratados con braquiterapiaepimacular (EMBT)(dosis de 24Gy de radiación beta en área macular). Estudian 494 pacientes con DMAE neovascular que dividen en dos grupos; el primer grupo recibe EMBT + ranibizumab y el segundo (grupo control)ranibizumab en monoterapia (tres inyecciones de carga + PRN). En el estudio realizado con OCT el grupo tratado con ranibizumab en monoterapia presentó mayor reducción en grosor foveal que el grupo de EMBT+ranibizumab (P:0,003). En AGF el grupo control presentó disminución del tamaño lesional, mientras que en el grupo de EMBT+ranibizumabel tamaño medio de la lesión aumentó (P < 0,0001). Un 2,9% de pacientes del grupo tratado con EMBT presentaron algún grado de retinopatía por radiación. Los autores concluyen que el tratamiento con EMBT no parece ser un tratamiento eficaz en el manejo de la DMAE neovascular naïve, pero podría ser una alternativa en casos de MNVSR crónica activa.
Paraneoplastic and non-paraneoplastic retinopathy and optic neuropathy: Evaluation and management
Rahimy E, Sarraf D. Surv Ophthalmol. 2013;58(5):430-58http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039625712001920
Exhaustiva revisión sobre síndromes neoplásicos con afectación de retina y nervio óptico y su diagnóstico diferencial con patologías similares no-paraneoplásicas (retinopatía autoinmune, AZOOR,...). Los autores estiman en 1/10.000 los casos de neoplasia que ocasionan síndrome paraneoplásico con afectación de retina o nervio óptico, siendo los más frecuentes la retinopatía asociada a cáncer (CAR), a melanoma (MAR), la maculopatía viteliforme paraneoplásica y la proliferación melanocítica uveal bilateral difusa. Se detallan en el trabajo las últimas teorías etiopatogénicas de las mismas, así como los tests de determinación de autoanticuerpos disponibles en la actualidad. En definitiva, lectura recomendada para mejorar la detección y el manejo de estas infrecuentes patologías.
Risk of Eleveated Intraocular Pressure and Glaucoma in Patients with Uveitis. Results of the Multicenter Uveitis Steroid Treatment Trial
David S. Friedman, MD, et al. Ophthalmology. 2013;120(8):1571-9http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642013000407
Ensayo randomizado y parcialmente enmascarado que compara los efectos sobre la presión intraocular y glaucoma en pacientes afectos de uveítis no infecciosa en función de la terapia empleada: Implante intravítreo de acetónido de Fluocinolona (Retisert®) vs. Tratamiento sistémico (Corticoides a altas dosis con bajada progresiva ± Inmunosupresores). El periodo de seguimiento es de 2 años.
Los resultados son muy concluyentes. 69% de los pacientes asignados a implante requieren medicación hipotensora y un 32% precisaron cirugía filtrante (26% y 5% respectivamente, para la rama de tratamiento sistémico). Estas cifras son similares a las aportadas por el laboratorio.
En la mayoría de casos, los picos de hipertensión oscilan entre 30 y 40 mmHg y se producen a lo largo del primer año del implante, aunque también se describe su posible aparición más tardía.
Entre los factores de riesgo de HTO y Glaucoma se citan la edad joven, raza negra, uveitis activa, uso de fármacos hipotensores previamente, glaucoma de base y respuesta hipertensiva en implantes previos.
Ante uveítis intermedia, posterior o panuveítis en la que se precisa implante de fluocinolona intravítreo para el control de la actividad inflamatoria, será extremadamente probable que precisemos la monitorización cercana de la presión intraocular. Con frecuencia requerirán tratamiento farmacológico e incluso cirugía
Obstructive Sleep Apnea and Increased Risk of Glaucoma. A Population-Based Matched Cohort Study
Ching-Chun Lin, MA,et al. Ophthalmology. 2013:120(8):1559-64http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642013000080
Estudio de cohorte, emparejado y retrospectivo.
Diversos estudios han puesto de manifiesto la prevalencia aumentada de glaucoma en pacientes con Apnea Obstructiva del sueño (AOS). Como novedad este trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia y el riesgo de aparición glaucoma de ángulo abierto tras el diagnóstico de AOS a 5 años
Obtienen una incidencia de 11,26 nuevos casos de glaucoma entre los diagnosticados de AOS por 1000 al año vs. 6,76 en el grupo control. El riesgo relativo es de 1,67.
La metodología del trabajo, y sobre todo la selección de la muestra está sujeta a la aparición de numerosos sesgos. Ambas cohortes retrospectivas están tomadas de la base de datos del Taiwan NHI program (LHID2000), por lo que la pérdida y los errores en los datos son muy probables dada la heterogeneidad de los mismos. Ambos grupos incluyen exclusivamente a los pacientes tratados por dichas patologías, sin tener en cuenta ningún otro criterio como severidad, comorbilidad…
Además, la extrapolación de los resultados a otras regiones de diferente raza resulta complicado dada la gran homogeneidad dela muestra (mayoría de los participantes son de etnia china Han).
A pesar de los puntos débiles, sí que parece razonable recomendar screening de glaucoma en los nuevos diagnósticos de OAS.
Three horizontal muscle surgery for large-angle infantile or presumed infantile esotropia. Long-term motor outcomes
Chatzistefanou KI, Ladas ID, Droutsas KD, Koutsandrea C, Chimonidou E. JAMA Ophthalmol. 2013;131(8):1041-8. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.704http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23699727
El objetivo de este estudio es observar el resultado motor a corto y largo plazo del tratamiento quirúrgico de las esotropias de gran ángulo (más de 50Δ) cuando se practica retroinserción de ambos rectos medios y resección del recto lateral en el ojo no dominante.
Se trata de un estudio retrospectivo de 194 pacientes con una media de edad de 2.7 años, y un seguimiento de 4,5 años de media, operados siemprepor el mismo cirujano.
El 79,4% de los pacientes están en ortoforia o tienen menos de 6Δ a las 8 semanas del postoperatorio y el 62,4% persisten correctamente alineados en la última visita.
Existe un significativo mayor porcentaje de sobre correcciones a largo plazo comparado con el resultado a las 8 semanas del postoperatorio (24.1% vs 5,1%), pero el mismo porcentaje de hipo correcciones (15.1% vs 15,4%).
El resultado quirúrgico no está influenciado por la presencia de ambliopía, alta hipermetropía ni por la cantidad de retro inserción muscular, pero sí que lo está dependiendo de la magnitud de la esodesviación preoperatoria (mayor hipercorrección en las esotropias entre 50 y 69Δ que en las mayores de 70Δ) y cuando existe hiperacción de oblicuo inferior.
Distinct ocular expression in infants and children with Down syndrome in Cairo, Egypt. Myopia and heart disease
Afifi, HH, Abdel Azeem, AA, El-Bassyouni, HT, Gheith, ME, Rizk A, Bateman JB. JAMA Ophthalmol. 2013;131(8):1057-66. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.644http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764677
El objetivo de este estudio es definir las manifestaciones oculares de los pacientes con síndrome de Down nacidos en El Cairo, y compararlas con las manifestaciones sistémicas del síndrome.
El estudio se llevó a cabo en el NationalReserch Centre en El Cairo durante el periodo 2006-2009 e incluyeron 90 niños entre 3 meses y 10 años al inicio del trabajo.
El 58% de los niños tenían al menos una manifestación ocular anómalaal inicio del trabajo, siendo las siguientes por orden de frecuencia: el 41% de los pacientes tenían defectos refractivos significativos, el 20% obstrucción del conducto nasolacrimal o blefaro conjuntivitis, el 14% estrabismo, el 6% cataratas, el 3% nistagmus y el 2% displasia del nervio óptico.
Las anomalías oculares aumentaron con la edad, siendo la hipermetropía el defecto refractivo más común.
El 40% de los pacientes acusaba un defecto cardíaco congénito, siendo los más comunes el defecto atrioseptal o ventriculoseptal. El 86% de los niños con defectos cardíacos congénitos tenían anomalías oculares, y eran significativamente más propensos a tener miopía.
En ningún caso se identificaron nódulos de Brushfield.
Patterns of retinal hemorrhage associated with increased intracranial pressure in children
Binenbaum G, Rogers DL, Forbes BJ, Levin AV, Clark SA, Christian CW, et al. Pediatrics. 2013;132:430-4www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2013-0262
Las hemorragias de la retina son un signo sugestivo de traumatismo craneal en el contexto de abusos, aunque también pueden suceder con hipertensión intracraneal no traumática. Se revisaron los patrones y la incidencia de hemorragias de la retina asociadas a aumento de la presión intracraneal en niños sin traumatismo craneal en un estudio prospectivo.
Se incluyeron 100 individuos con edades entrelos 3 y 17 años y presión de apertura≥20 cm de agua. La hipertensión intracraneal idiopática fue la causa más frecuente en el 70% de casos y la presión de apertura media fue de 35 cm de agua.
Se detectó papiledema en 74 niños, de los cuales 16 tenían hemorragias en la retina. Éstas eran bien en astilla en el disco óptico o intraretinianas adyacentes al disco afecto y se observaron en un grupo con presiones intracraneales especialmente elevadas (media 42 cm de agua) Se concluyó que un pequeño porcentaje de niños con aumento de la presión intracraneal no traumático tienen hemorragias en la retina, y que su distribución es en relación a un disco óptico tumefacto. Por tanto, este patrón es diferente a las hemorragias de retina secundarias a traumatismo craneal por abusos, numerosas, difusas y múltiples localizaciones.
Driving after pupil dilation and insurance claims
de Klerk TA, Park DY, Vishwanath M. Br J Ophthalmol 2013;97:1082http://bjo.bmj.com/content/97/8/1082.1.extract
Es costumbre en la consulta de oftalmología, tras instilar un colirio midriático a un paciente, recomendar no conducir vehículos a motor. Aunque no existan evidencias objetivas que la midriasis comprometa la idoneidad para la conducción, algunos artículos sugieren efectos significativos sobre la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y la sensibilidad al deslumbramiento. Determinados pacientes bajo midriasis, pueden experimentar un descenso de su función visual por debajo de los requerimientos legales.
Los autores de este trabajo contactaron con aseguradoras del Reino Unido, con la Driver and Vehicle Lisencing Agency (DVLA) y la Association of Bristh Insurers (ABI) para conocer la postura de estas organizaciones frente el caso hipotético de accidente de tráfico en que el conductor culpable del siniestro tuviera las pupilas dilatadas tras una exploración oftalmológica. Tanto las aseguradoras como la ABI no proporcionaron respuestas suficientemente concretas para emitir una recomendación. La DVLA respondió que era aconsejable evitar la conducción 1-2 horas después de la instilación de midriáticos, y que el paciente comprobase que su visión era “clara” antes de iniciar esta actividad. En caso que el paciente declarase su intención inmediata de conducir, la constatación y registro de una buena agudeza visual, sensibilidad al contraste, binocularidad, etc., serían de utilidad en caso de implicación en un accidente de tráfico para refutar argumentos de falta de idoneidad para la conducción.
Effect of Cornea Donor Graft Thickness on the Outcome of Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty Surgery
Daoud YJ, Munro AD, Delmonte DD, et al. Am J Ophthalmol. 2013;4:pii: S0002-9394(13)00445-5.doi: 10.1016/j.ajo.2013.06.030http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24011521
La queratoplastia lamelar endotelial automatizada es el proceso quirúrgico de elección en los casos que se precisa sustituir las capas más profundas del tejido corneal. Con el objetivo de disminuir las complicaciones relacionadas con el injerto se intenta relacionar su grosor con los resultados.
En este trabajo los autores pretenden mostrar el impacto del grosor del injerto corneal en la agudeza visual, el defecto refractivo y la presión intraocular.
El estudio se llevó a cabo en 460 ojos que se dividieron en tres grupos según el grosor del injerto: <100μm (n= 67 ojos), 100-150μm (n=316 ojos) y >150μm (n=77 ojos). A los seis meses se valoró la máxima agudeza visual corregida, el equivalente esférico y la presión intraocular.
Tras analizar todos los resultados no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos, no pudiendo correlacionarse el grosor de la lamela implantada con los resultados visuales ni de tensión ocular.
El grosor ideal del injerto en la queratoplastia lamelar endotelial automatizada sigue sin conocerse.
Fusarium keratitis: genotyping, in vitro susceptibility and clinical outcomes
Oechsler RA, Feilmeier MR, Miller D, et al. Cornea. 2013;32(5):667-73.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343947
Dentro de las queratits fúngicas las especies de Fusarium más frecuentemente aisladas son por este orden decreciente: F. solani, F. oxysporum y F. moniliforme. Se conoce que el Fusarim solani es el más virulento por su capacidad de generar resistencias a muchos antifúngicos.
En este trabajo los autores intentan relacionar el genotipo de las diferentes especies de Fusarium con los resultados clínicos.
58 Fusarium se aislaron de 52 ojos con queratitis y se analizó la secuencia de DNA y las regiones de DNA ribosomal. Con métodos de microdilución se determinó la susceptibilidad de los diferentes antifúngicos y se revisaron los diferentes datos clínicos para determinar los resultados clínicos.
En los resultados se observó que los Fusarium solani aislados tenían valores de concentración mínima inhibitoria significativamente más altos con voriconazol, también requirieron más tiempo de curación, peores resultados visuales y mayor necesidad de manejo quirúrgico urgente que los Fusarium no-solani. Así concluyen el peor pronóstico de F. solani respecto a F. no-solani.
La implantación clínica dediagnósticos moleculares y de test de eficacia antifúngica pueden aportar más información en el campo del pronóstico y tratamiento ayudando a mejorar el manejo clínico de las infecciones fúngicas oculares.